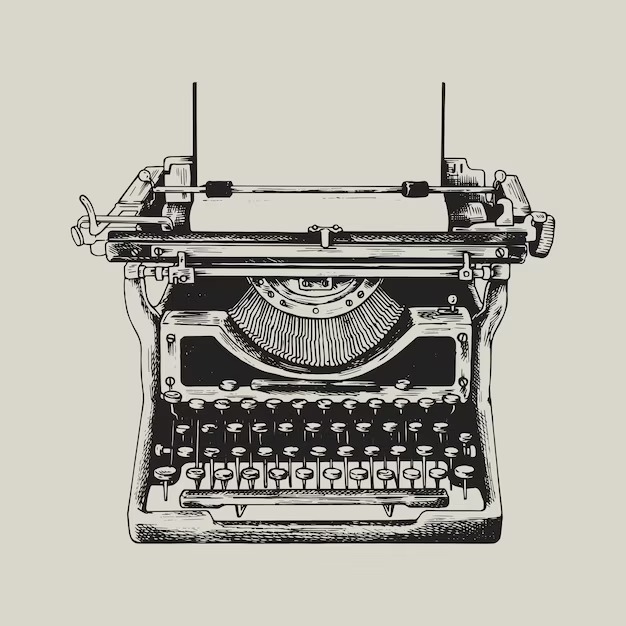
APERTURA 2025
Esas chicas -decía la gente- se piensan que pueden hacer lo que quieran y salirse con la suya.
Zelda (Sayre) Fitzgerald
La mujer es el origen, es la iniciadora al mundo, Es la acogida del pobre desprovisto, es el eco vivo de las sonoridades inconscientes que salen de la boca de un ser humano que todavía no sabe hablar.
Françoise Dolto
Día de la mujer –
Si Don’t forget sigue siendo la divisa rectora que nos conduce, no es por una especie de ejercicio publicitario ni por emular el gesto de Lacan del “retorno a Freud” ni por señalar alguna suerte de falta contemporánea en la lectura del inventor del psicoanálisis. Para empezar, es una invitación a volver a leer: en tanto que atravesados por las lecturas de Lacan y de Harari -y de algunos otros-, se trata de entablar un diálogo: abrir los compases clásicos y extraer de allí la nota de base sobre la que se estructura un acorde que se va complejizando y que, en la medida en que se ejecuta, va ofertando variaciones nuevas, sones impensados, matices que hacen sonar otra cosa, cambios -incluso- debidos al encuentro entre ese acorde y un instrumento o una afinación diferentes, el lugar y el ámbito que los reciben. Además, es porque cada vuelta supone una búsqueda nueva: nos comanda un elemento que quedó haciendo eco, una conversación pendiente con nuestros colegas y amigos de Mayéutica, algo que queremos discutir entre nosotros, algo que queremos trabajar para… Finalmente, porque cada vuelta es un encuentro incalculado con algo que nunca habíamos leído -en un sentido estricto-, con un concepto al que no le habíamos prestado atención, a una frase que nos hace poner todo nuestro edificio a temblar; cada lectura de Freud es nuestra propia mise en abyme, una nueva escritura de nosotros mismos como clínicos, como miembros de la institución, como co-lectores.
Entonces, “El yo y ello” ¿Cómo pensar la ubicación de este texto en relación con los que venimos trabajando?
Volver a interrogar “El yo y el ello” habiendo pasado por “El Malestar…” es un intento de retomar los fundamentos de algunas cuestiones sobre las que Freud se manifiesta en este texto de modo contundente y que tienen alcances de muy larga data. Más todavía: que van a ser el ojo de la aguja por el que hacer pasar temas que salen de aquí con una redefinición que es del cuño de la transformación más definitoria en el sentido clínico y conceptual.
Además, si miramos hacia los textos que ya trabajamos como vertebradores de nuestros últimos dos años –“Psicopatología de la vida cotidiana” y “El malestar en la cultura”-, la introducción de “El yo y el ello” enhebra lenguaje, otredad y desamparo -es decir, esos tres que van conjuntos- al correlato que sostiene de modo raigal a la clínica en tanto que es la base de los avatares que nos tocan por el hecho de ser parlêtres: la pulsión. En este sentido, como el mismo Freud lo plantea, da una ensambladura al movimiento que supone “Más allá del principio de placer” y es el inicio de la extracción de las consecuencias que la introducción de la pulsión como de vida y de muerte supone.
Para esta Apertura, me gustaría dejar enunciados algunos de los elementos que este texto postula, redirecciona, abre, hace virar, introduce al modo de novación.
1. La clarificación del super-yo como una “pieza” clave que soporta la ley y, al mismo tiempo, vehicula su fracaso -las 2 caras de la ley, seguramente- por ser de raigambre pulsional y hacer encarnadura en una voz atronadora (Didier-Weill, Sem. 26 y Los tres tiempos de la ley). Anotemos: es residuo de las primeras elecciones de objeto pero también una formación reactiva frente a ellas, presenta un “carácter compulsivo que se exterioriza como imperativo categórico” (36), es heredero del complejo de Edipo y encuentra su base en la identificación “inicial”, abogado del ello, “proviene… de lo oído” (53), es cultivo puro de pulsiones de muerte y, haciendo sólo un punteo rápido, “es el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia en que el yo se encontró en el pasado” (49). Cada una de estas frases abre a un sinnúmero de cuestiones y marca derroteros clínicos muy importantes. El problema de la necesidad de castigo, que se imbrica aquí, resulta uno de los de muy largo alcance.
2. Hago una cita extensa del “Prólogo”: “las siguientes elucidaciones retoman ilaciones de pensamiento iniciadas en mi escrito “Más allá del principio de placer” y frente a las cuales mi actitud personal fue… la de una cierta curiosidad benévola. Recogen, pues, esos pensamientos, los enlazan con diversos hechos de la observación analítica, procuran deducir nuevas conclusiones de esta reunión, pero no toman nuevos préstamos de la biología y por eso se sitúan más próximas al psicoanálisis que aquella obra”.
Primera cuestión de este prólogo brevísimo: en el continuar los planteos de “Más allá…” Freud ubica una vertiente que me genera una pregunta, ¿se trata de que el tomar “préstamos” de la biología hace a ese texto menos psicoanalítico o que, de alguna manera Freud encuentra el modo en que una “anatomía de la psiquis” supone un pasaje por la biología que permute sedimentar nuestra “naturaleza” que, como lo subrayábamos en otro momento, son las pulsiones? (diferencia entre importación conceptual y eso que Freud ubica como especulación -v.g., el “Proyecto…”- pero que es el movimiento necesario para calcular límites y modos de introducir lo mismo en lo otro)
Sigo la cita:
“Además, se refieren a cosas que hasta ahora no han sido tema de elaboración psicoanalítica, y no pueden dejar de convocar muchas teorías que tanto no analistas como ex analistas adujeron para apartarse del análisis. Siempre estuve dispuesto a reconocer mis deudas hacia otros trabajadores, pero en este caso me siento liberado de esa obligación. Si el psicoanálisis no apreció hasta el presente ciertas cosas, no se debió a que desconociera sus efectos o pretendiera desmentir su importancia. Fue porque seguía un determinado camino, por el cual no había avanzado lo suficiente. Y finalmente, cuando pasa a hacerlo esas mismas cosas se le presentan diversas que a los otros”
Otras dos cuestiones que me interrogaron: ¿cuál sería el mínimo desvío para “apartarse” y cómo juega esto en báscula con la novación? Y, sin desmedro de lo anterior, ¿cómo pensar el “tiempo” de los conceptos considerando que la nuestra es una episteme que no se funda en la “colección” de casos? O, dicho de otra manera, ¿cuándo un asunto que trae la clínica tiene una contundencia tal que nos hace cambiar de dirección?
3. El último de los asuntos que quiero colocar hoy a modo de apertura es el que se desprende del viraje que Freud hace respecto del yo en este texto: tengo que confesar que esta es la parte de la re-lectura del texto que me tomó, esta vez, por sorpresa; no había reparado en algunas inflexiones -tal vez más fascinada por el super-yo- de esta dimensión del yo. Entonces, dejo simplemente anotadas algunas líneas que me interesan para abrir más adelante e ir tramando con otros asuntos:
Un primer punto es el que sale de estas afirmaciones: “El yo es sobre todo una esencia- cuerpo; no es solo una esencia-superficie, sino, él mismo, la proyección de una superficie” (27). Y un poco después: “No solo lo más profundo, también lo más alto en el yo puede ser inconsciente. Es como si de este modo nos fuera demostrado lo que antes dijimos del yo consciente, a saber, que es sobre todo un yo-cuerpo” (29). Poco antes Freud había Ubicado en el yo un “casquete auditivo” (Recordemos que Freud sostiene el núcleo del yo en la percepción pero también que la percepción se funda en restos; tal como lo dice, por ejemplo, respecto de la palabra como “resto mnémico de la palabra oída” 23). Aunque Roberto Harari va a trabajar de muy diversas maneras la cuestión del cuerpo más tarde, en Intensiones freudianas tiene un capítulo muy interesante sobre el yo en el que desarrolla sus distintas inflexiones en distintos textos freudianos. En relación con este punto va a ubicar una cita del seminario 11 de Lacan que me parece muy interesante para pasar al otro punto; dice: “el casquete acústico llama al objeto para hacerse oír; el visivo incorpora al objeto para regodearse en el verse-verse”.
Proyección, entonces, de una superficie al modo de la imagen pero también giro respecto del cuerpo como escenario del síntoma histérico, aparece un movimiento respecto del yo que trama un entre el súper yo y el yo que abona la dimensión masoquista.
El siguiente punto -y con esto termino- concierne a la especificidad pulsional del yo. Ya lo había planteado Freud en “Más allá del principio de placer” donde se refiere a las pulsiones yoicas como “de muerte”. En “El yo y el ello”, Freud retoma es de punto desde el correlato pulsional de las identificaciones; hay liberación de pulsión de muerte que va a tomar al yo como objeto; “su lucha contra la libido lo expone al peligro del maltrato y de la muerte. Si el yo padece o aún sucumbe bajo la agresión del super yo, su destino es un correspondiente del de los protistas, que perecen por los productos catabólicos que ellos mismos han creado” (57). La deriva hacia el masoquismo queda claramente planteada y nos permite trazar un hilo conductor desde la gramática pulsional a la lógica del fantasma hacia donde vamos en el curso de posgrado. Cierro entonces con un párrafo del seminario 14 donde Lacan deja ubicada de una manera muy clara una línea de ensamblaje entre estas cuestiones:
“Para nosotros, freudianos, por el contrario, lo que esta estructura gramatical del lenguaje representa es exactamente lo mismo que lo que hace que cuando Freud quiere articular la pulsión, no puede hacer de otro modo que pasar por la estructura gramatical que, sola, da su campo completo y ordenado a lo que, de hecho, cuando Freud tiene que hablar de la pulsión, viene a dominar, quiero decir, a constituir los dos únicos ejemplos funcionando, de pulsiones como tales, a saber la pulsión escoptofílica y la pulsión sado-masoquista.
No es más que en un mundo de lenguaje que pueda tomar su función dominante el yo quiero ver dejando abierto saber de dónde y por qué soy mirado.
No es más que en un mundo de lenguaje, como lo he dicho la última vez para puntualizarlo solamente al pasar, que un niño es pega do tiene su valor pivote.
No es más que en un mundo de lenguaje que el sujeto de la ac ción haga surgir la pregunta que lo soporta, a saber, ¿para quién actúa?” (Clase del 18 enero 1967)
Con un enorme contento celebro en este día el inicio de las actividades de este año de Mayéutica-Institución psicoanalítica